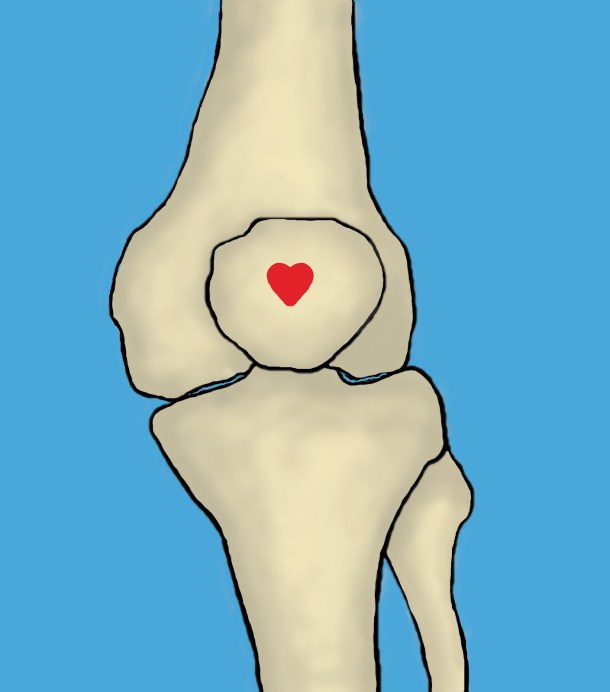En la revista Ñ de este fin de semana apareció la nota de tapa «¿Y si nos vamos todos?» con una serie de testimonios sobre cómo cambiar de escala desde la gran ciudad a un entorno más pequeño, bajo el titulo «Mandarse a mudar: ¿sí o no?». Mauro Libertella me preguntó si quería participar y le respondí lo siguiente:
Mucha gente se acuerda de que las megalópolis son lugares terribles para vivir cuando aparecen pestes o catástrofes mayores, como guerras, bombardeos. Ahí se ve que las grandes ciudades son campos de concentración que contradicen las más elementales leyes físicas. El cuerpo humano es en promedio un 60 por ciento líquido y las moléculas tienden a difundirse de lugares de mayor a menor concentración. Pero la mayoría de la humanidad hace lo contrario, por razones socioeconómicas forzosas, y sin muchas opciones, claro. Tuve la suerte de estar entre esas minorías que abrazaron el back-to-the land, el movimiento de vuelta a la tierra en la costa oeste norteamericana de los años 70. Volví a la ciudad, sin embargo, y volví a irme al delta del Paraná, y volví de nuevo. En esa oscilación fui descubriendo que se necesita lo mejor de ambos mundos y eso implica aprender a vivir con la mirada puesta en lo post-urbano, con la ciudad en el ayer, no en el mañana. Lo post-urbano sería un mundo en el que el acceso al conocimiento y la comunicación que hoy asociamos a lo urbano pueda situarse en el medio más natural, despoblado y silvestre posible, sin alterar ni contaminar ese medio de ningún modo irreversible. Sueño con ese mundo todavía.
—Publicado en revista Ñ del 19/09/2020.

 Las piezas que componen este libro son reescrituras de crónicas o “notas” en el sentido argentino y rioplatense del término, escritas durante el período en el que viví en una isla de Tigre, en el Delta del Paraná (2006-2016)… Este es más o menos el inicio del libro que acabo de publicar con
Las piezas que componen este libro son reescrituras de crónicas o “notas” en el sentido argentino y rioplatense del término, escritas durante el período en el que viví en una isla de Tigre, en el Delta del Paraná (2006-2016)… Este es más o menos el inicio del libro que acabo de publicar con  Así lo conocían en el Marchini, ese arroyo de agua escasa, apenas navegable si hay viento norte, que llega o sale al Sarmiento cerca del muelle La Esmeralda, ahí donde el río cambia de nombre quizá por un error de cartografía, como él mismo decía. Un isleño típico, o sea, alguien que no nació en la isla pero se aquerenció a tal punto que solo podían sacarlo con los pies para adelante y las botas (de goma) puestas.
Así lo conocían en el Marchini, ese arroyo de agua escasa, apenas navegable si hay viento norte, que llega o sale al Sarmiento cerca del muelle La Esmeralda, ahí donde el río cambia de nombre quizá por un error de cartografía, como él mismo decía. Un isleño típico, o sea, alguien que no nació en la isla pero se aquerenció a tal punto que solo podían sacarlo con los pies para adelante y las botas (de goma) puestas.